Es el 2010. El mundo se recupera lentamente de un crash económico que despojará a una generación entera de buenas oportunidades de trabajo y un salario que permita vivir dignamente sin tener cinco roomies. Ese año no fui a E3, pero veo completa la conferencia de Sony con todo y el épico discurso de Kevin Buttler.
Las cámaras enfocan a la audiencia: periodistas de todo el mundo especializados en videojuegos. Se ven justo como te los estás imaginando. Buttler declama —como cualquier buen actor— un discurso que algún habilidoso copywriter escribió desde la agencia creativa de PlayStation. Imagino perfecto la junta en la que el cliente compró la idea del VP cool: “con este personaje, vamos a mostrar el lado humano de los ejecutivos de las megacorporaciones como Sony”, “será cool y rad, como los chavos de hoy #fellowkids”, “necesitamos validar la figura del gamer y eliminar sus connotaciones negativas”, etcétera, etcétera.
El resultado fue demoledoramente efectivo: los periodistas asistentes aplaudieron como focas cada frase de Buttler. Es curioso, pues se supone que el papel de la prensa es cuestionar, criticar y no comportarse como palera de una marca. Esto dice mucho del estado del medio: inmaduro y con sus voces sumidas en la complacencia por la necesidad de recibir exclusivas. Lo que exclama el VP de la diversión es escalofriante: “ser gamer significa vivir en un departamento exageradamente pequeño, pero tener una televisión exageradamente grande”. La gente se levanta de sus asientos. Aplaude.
Voy a decirlo ya: la cultura geek es cultura basura. Está basada en la producción de desperdicio, tanto material como intelectual. Su eje rector es el consumo de productos con un toque de cientificismo (la serie, llena de cringe infinito,The Big Bang Theory es la representación más fidedigna). La dinámica es similar a la de la industria de la moda (a la de cualquier industria en realidad): ver la última película, comprar el nuevo cómic, la figura de plástico edición limitada, la edición especial de tal videojuego, etcétera, y pasar a la siguiente película, cómic, figura de plástico, videojuego, etcétera. Los productos culturales geek caducan igual de rápido que las reflexiones de sus “críticos”, siempre ancladas a su dimensión de mercancía: duración, rejugabilidad, exclusividad, valor de coleccionismo, cantidad de contenido, extras, unboxings, etcétera.

Lo geek literalmente es la exaltación del desperdicio intelectual: fetichismo de las mercancías transformado en cultura. Montañas de plástico transfigurado en ediciones especiales, monitos, chingaderitas: representaciones físicas de nuestro pésimo gusto. ¿Por qué? Porque hemos incorporado toda esta basura a nuestra identidad y no hay otra forma de mostrarla más que por medio del objeto: un pin, unos sneakers, una playera, una pulsera, una estatua horrible, una mochila con forma de caparazón de Bowser. Y al final, todo es insustancial, caduco y líquido: no puedes ir por la vida citando a Kojima ni escribiendo tus sesudas observaciones no irónicas sobre por qué la última película de Avengers no es fiel al canon de Marvel. O quizá sí, pero no esperes que alguien tome en serio tu banalidad.
Y antes de todo eso… ¿cuál canon de Marvel? Los cómics literalmente sacrifican todo (trama, sentido, calidad, mensaje) en favor de la serialización y la enajenación de sus lectores. Algo así ocurrió hace algunos siglos con las novelas de caballerías: repetición nauseabunda de los mismos temas con el fin de generar ganancias. Ése es el tema con la cultura geek: todo está supeditado a la generación de plusvalía. Creamos la cultura para soportar la idea de la muerte y ahora la encadenamos a la necesidad de generar ganancias. El Quijote aniquiló las novelas de caballerías, pero todavía nos falta un producto cultural lo suficientemente poderoso como para exponer la podredumbre en los cómics. Es justo como cuando preguntan a Don Cangrejo qué lo inspiró a construir un segundo Crustáceo Cascarudo (y, además, justo al lado del original) y responde sin ningún empacho: “el dinero”.
Te obsesionas con la posesión de objetos materiales porque no hay nada más que puedas tener de esta cultura basura. Nos obsesiona el objeto-producto porque no hay objeto-idea. Entonces, discutimos interminablemente sobre las distintas versiones marginales de lo mismo. «¡Pero el sombrero es nuevo!», grita Waylon Smithers, mientras corre desaforado hacia una trama de mercadotecnia diseñada para engañar niños.
Zygmunt Bauman habló de modernidad líquida: una realidad que ha sido transformada por nuestra relación con las mercancías. La necesidad imperante del capitalismo que sobrerevoluciona todo es la mutabilidad. Marx escribe: “Todo lo sólido se desvanece en el aire; todo lo sagrado es profano, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”.
En este mundo inestable, en el que el cambio es lo deseado y la estabilidad satanizada (pensemos en la obsolescencia de tu celular… ¡en el hecho mismo de que exista un concepto como obsolescencia!), el único acto revolucionario posible sería la relectura, la reinterpretación, la negación a participar en la novedad. ¿Pero qué hacemos si el pasado es basura y el comienzo de los videojuegos, los cómics y todo eso no tiene más mérito que el histórico?
Queda construir sobre la arena como si fuese piedra. Pienso en Fumito Ueda tardando diez años en The Last Guardian, en todos los escritores que rechazaron el Nobel, en las películas de autor que menosprecian los premios (siempre políticos) y festivales (también, siempre políticos). En la escasa literatura que aún se publica en un entorno dominado por poetas de frasesitas de Instagram.
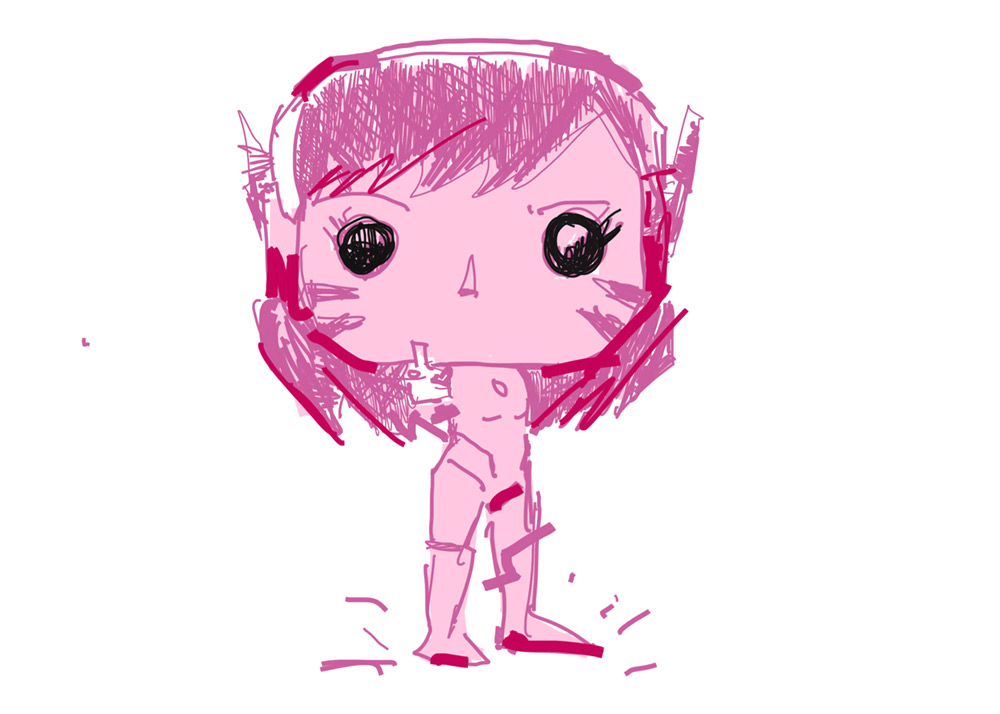
Al final, la creación de cultura siempre ha estado supeditada al modelo económico en turno. Los griegos se dedicaban a filosofar gracias a que sus esclavos hacían las labores pesadas, los renacentistas precisaban mecenas que pagaran sus empresas, y hoy en día tenemos el capitalismo, para el que la literatura y otras disciplinas similares son completamente incompatibles cuando son honestas. Nos queda la consolación de estar sumergidos en el tiempo: eventualmente, siempre aparece algo que nos rescata de las edades oscuras.
Pienso, sin embargo, que la creación es incompatible con la realidad y por eso nos seduce (como el abismo, diría Nietzsche). Para Marx, era un enigma por qué las obras de mundos pasados como Grecia guardan relevancia. La pregunta es si podemos enfrentar este mundo de perdición en el consumo y retarlo erigiendo obras que perduren en el tiempo y no se pierdan en el remolino sobrerevolucionado del capitalismo. Me pregunto todo esto mientras veo un comercial del Capitán América vendiendo leche. Somos diabéticos culturales.
Memento mori.









